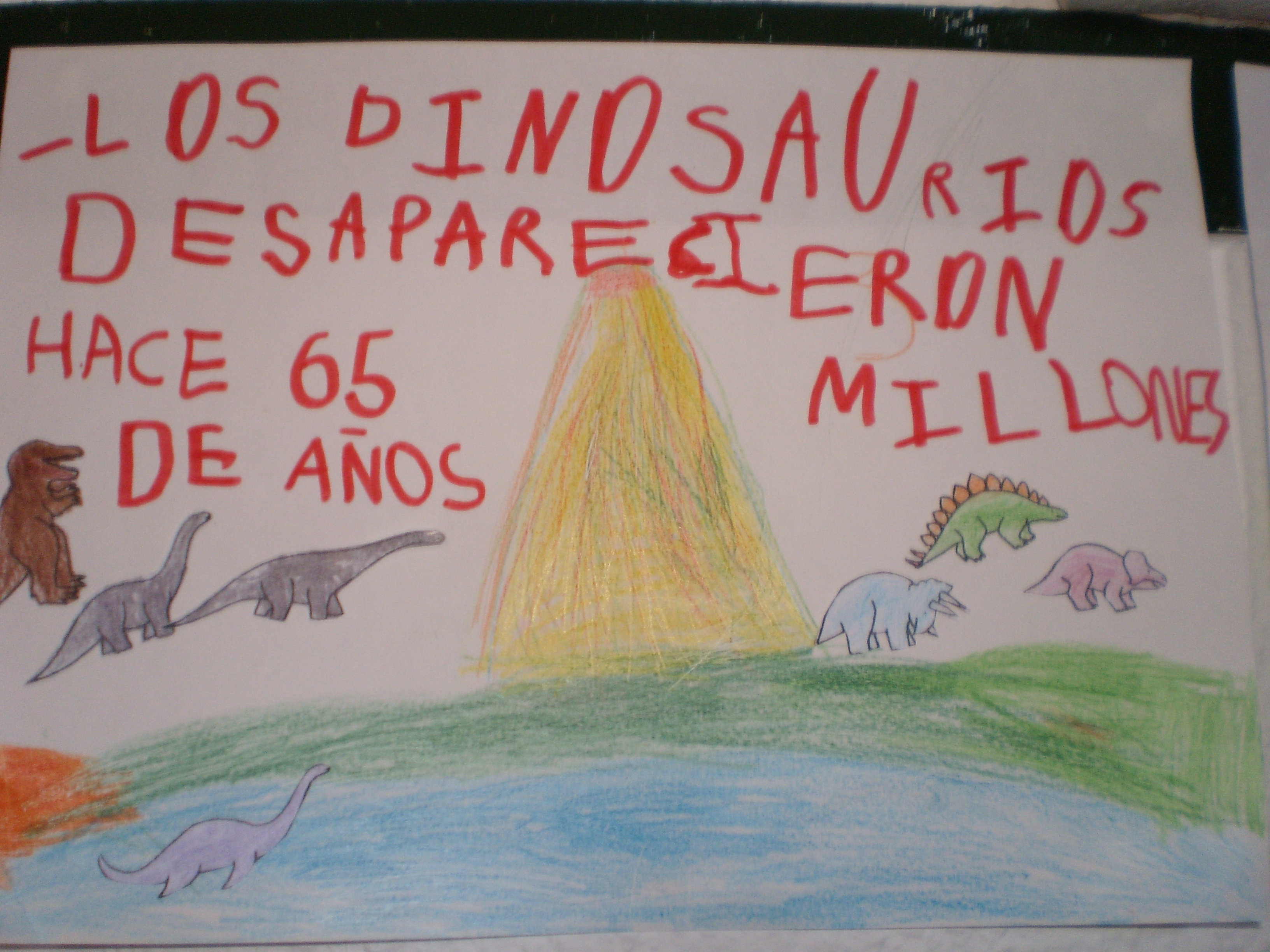Nahla jamás había visto el mar, o un río, o la lluvia. Nahla había nacido en el desierto, y ahí había vivido toda su vida. Nahla, curiosamente, es un nombre con un significado especial, ni más ni menos que “Gota de Agua”. Cuando en su trece cumpleaños lo descubrió, decidió que sería como esos jinetes que atravesaban el desierto en camellos y caballos y exploraban tierras lejanas, se perdían en el horizonte y subían a las montañas donde -decían- era posible hallar agua helada de color blanco. Hombres que viajaban hasta el mar, que era azul e infinito.
Esos hombres jamás se detenían a hablar con las niñas o mujeres; sólo los niños se podían acercar a tocar sus animales y a oír sus historias. Nahla tenía prohibido hablar con hombres extraños. Sólo podía dirigirse a su padre, a sus hermanos y a sus dos tíos, siempre dentro de casa. De todos modos, los hombres que iban de paso eran peligrosos; robaban y mataban en el desierto, iban armados y nadie conocía sus rostros. Los llevaban cubiertos siempre con aquellos turbantes azules, y algunas amigas le habían contado que esos hombres no podían dejar jamás el desierto, pues la tela les ponía la piel azul, y todos sabrían siempre que habían sido bandidos, ladrones o asesinos, y por eso había tuareg tan viejos, y también por eso algunos morían en el desierto.
Sin embargo, Nahla había descubierto el modo de saber más sobre el agua, sobre el desierto y sobre los hombres, aunque se trataba de un secreto que, de ser descubierta, haría que la echaran de casa y del poblado para siempre. Su secreto tenía los ojos verdes y la piel morena, la nariz algo más grande de la cuenta y el cuerpo larguirucho. Su secreto se llamaba Suud y tenía quince años.
Tradicionalmente la persona que traía el agua al poblado había sido siempre una mujer, pero aquel año la aguadora estaba embarazada y no podía viajar más en camello a traer el agua, por lo que tuvo que hacerse cargo su hijo mayor, Suud. Suud ya había viajado con su madre en muchas ocasiones, pero jamás solo. Cuando las mujeres del poblado oyeron esa mañana la campana que anunciaba la llegada del agua, se mostraron de lo más sorprendidas, pero hicieron una fila y recogieron sus recipientes llenos de agua sin intercambiar palabra con el muchacho. Mientras, Nahla observaba hasta que todas terminaron, y sólo entonces fue ella a por el agua:
-Salam Aleikum -saludó ella.
-Aleikum Salam -dijo él, y sonrió con sus dientes blancos y perfectos.
-Me llamo Nahla
-Yo soy Suud.
-¿Qué quiere decir Suud?
-Buena Suerte. Mi madre me llamó así porque decía que cuando nací traje la suerte a la familia.
El muchacho llenó los cuencos con cuidado, vertiendo el agua poco a poco. Nahla se sentía nerviosa al tenerlo tan cerca. Sabía que no debía estar hablando con él, pero no podía perder la oportunidad.
-¿Vienes de lejos? -preguntó ella.
-No demasiado. Tres horas de viaje.
Suud terminó de llenar los recipientes de agua y se los entregó a Nahla. Ella, al ver que no les quedaba tiempo, tomó una decisión arriesgada y dejó que se le volcara un cuenco. El agua se esparció en el suelo y el polvo del desierto se la tragó.
-Qué torpe soy -dijo ella, pero él ya había recogido el cuenco y volvía a llenarlo con cuidado. La miró a los ojos y sonrió.
Nahla se ruborizó.
-Mi nombre quiere decir Gota de Agua -dijo ella.
-Lo sé. Recuerda que yo soy quien trae el agua. Es curioso...
-¿Qué es curioso? -preguntó Nahla.
-Sólo que tú te llamas Nahla y yo... yo soy de agua.
-¡Qué dices!
-¿No te lo han contado? ¿Nunca te han hablado de las cinco razas de los hombres?
Ella negó con la cabeza, avergonzada. No sabía leer, no sabía nada. ¿Qué iba a pensar alguien que había viajado tanto como él?
-Están los hombres de agua, los de arena, como tu padre, que son los que nacen en el desierto, están los hombres de hielo, los de musgo, que son verdes como los árboles, y por último, los hombres de viento, los más difíciles de encontrar y de distinguir. Dicen que la mayoría de tuareg son de viento, aunque yo creo que en realidad son de arena. Todos los hombres quieren ser de viento para ser más libres. ¿De qué quieres ser tú, Nahla?
Ella no supo qué responder. Agachó la cabeza con sus recipientes apilados con cuidado, sonrió con timidez y se despidió en la distancia. Luego se quedó observando a Suud, el hombre de agua, hasta que recogió sus aparejos y ató a los camellos entre sí. Se quedó en medio del poblado, cargada hasta arriba, hasta que lo vio desaparecer en el horizonte.
Esa noche, Nahla soñó que ella también era de agua, que habia nacido en un lago o un mar. En sueños, el agua tenía otro color y la forma que sólo ella podía imaginar, pues no conocía el mar ni los lagos, ni los ríos. Pero en los sueños, todo era suave, todo, su piel de agua, su cabello empapado, sus dedos convertidos en corrientes de agua. No sabía que jamás volvería a ver al joven aguador.
La vez siguiente él le dijo la verdad, aunque se lo dijo de un modo distinto. Suud no volvió aquella vez al poblado, sino su madre, la aguadora de siempre. Cuando Nahla se acercó, la mujer le entregó una nota de papel muy bien doblada mientras llenaba los cacharros. Mientras, las mujeres del poblado le traían regalos y dulces para su bebé recién nacido, una niña sana que se había quedado al cuidado de sus hermanos.
Ya en casa, Suud le preguntó que cómo había reconocido a Nahla:
-Fue fácil -dijo ella. -Era la chica de mirada más triste.
Nahla, por su parte, tenía un problema. Tenía una nota del muchacho de agua, pero no la podía leer. Le pidió ayuda a su amiga Salma, hija del médico, que se la leyó con una voz muy grave, como si quien hablara fuera un chico y no ella. Mientras leía, no podía contener la risa:
-Hermosa Nahla, el otro día te dije muchas tonterías. No soy de agua, sólo soy un hombre más. Ojalá pudiera seguir llevando el agua para tu familia, pero yo ahora voy a emprender un viaje. Pensaré en ti siempre que beba agua.
Nahla no sabía que ese calambre en la nuca y las yemas de los dedos, el vértigo que le entraba mientras cambiaba a su hermano o hervía leche, que la sonrisa que se le había pegado en la cara con un pegamento muy fuerte eran el amor. La Gota de Agua se acababa de enamorar del muchacho de agua de la Buena Suerte.
La siguiente en atreverse fue ella, que entregó una nota a la aguadora en su siguiente visita. Sin embargo, se llevó una gran decepción cuando la aguadora les dio una noticia a la gente del poblado:
-Estoy muy agradecida a vuestra gente por todo el trabajo que me habéis dado. Mi padre, y el padre de mi padre fueron aguadores, y esto me hace sentir muy orgullosa. Ha pasado algo estos días: mi hija pequeña, la recién nacida, no se encuentra bien. Nos ha mandado el médico llevarla a vivir a un lugar menos seco que el desierto, y por eso mi familia y yo dejaremos todo y nos mudaremos a un pueblo junto al mar.
-¿Suud también? -preguntó Nahla cuando se quedaron solas.
-Él también -dijo la aguadora.
Esa noche, Nahla lloró desesperada.
No importa demasiado qué ponía en la nota que le había enviado a Suud, pues ni él, ni su madre volvieron jamás al poblado. Así, comenzaron a pasar los días y los meses, y a punto estuvo de pasar un año, pero Nahla no podía olvidarse del muchacho, porque eso es lo que tienen los grandes amores, que pasa un año y no los hemos conseguido olvidar, y de hecho puede que nunca lo hagamos.
Entonces, un día, por una ventana de casa se coló un pájaro pequeño y negro: un mirlo.
-¡Bendito seas! -dijo la madre de Nahla en cuanto lo vio revoloteando de aquí para allá. -¡Un mirlo, Nahla! ¡Un mirlo! Hacía años que no veía uno.
-¿Qué pasa, madre? Sólo es un pájaro.
-No es sólo un pájaro hija mía, se trata de un mirlo. Los mirlos traen buena suerte.
A Nahla le dio un vuelco el corazón. El pájaro, como el hombre de agua, quería decir buena suerte, y no había otra forma de explicarlo que como una señal del destino. Fue entonces cuando tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre.
Cada vez que un tuareg pasaba por el poblado, todo se revolucionaba. Nahla se fijó en un detalle: muchos de ellos llevaban colgando en la montura del camello un ramillete de flores azules del mismo color que sus turbantes. Siempre que se iban, quedaban florecillas en el suelo del poblado, y los niños más pequeños las recogían para regalárselas a sus madres. Sin embargo, siempre quedaba alguna, y Nahla comenzó con mucha paciencia a recogerlas. Pasado un año, tenía veinte flores azules, porque pasaban pocos tuareg, y no todos dejaban flores a su paso.
Nahla, como digo, se había armado de paciencia, y no había día en que no se acordara de Suud. Mucho tiempo tuvo que pasar para reunir todas las flores que quería, pero aún le quedaba comenzar la segunda parte de su plan. Nahla dejó de comer, o mejor dicho, comenzó a comer cada vez menos. Siempre guardaba una parte de la comida en un dobladillo de la ropa. Entonces, cada vez que llegaban los mercaderes, una vez a la semana, con productos frescos, ella se acercaba a los camellos mientras los dueños regateaban. Escogió a una hembra grande y algo mayor, y todas las semanas le daba de comer hasta que el animal la conocía. Cada vez la recibía con más alegría, y le lamía la cara y las manos.
Cuando Nahla se fue era casi una mujer. Una noche tiñó sus prendas con las flores machacadas mientras todos en casa dormían, y así se vistió por completo del azul de los tuareg, y el día de visita de los mercaderes, como todas las semanas, aprovechó un despiste para montar en el camello y escapar por el desierto a toda carrera. Cuando se dieron cuenta en el poblado de que el camello había desaparecido, era demasiado tarde y sólo entrevieron la mancha azul a lo lejos, y nadie se atrevía a perseguir a un tuareg.
Nahla, la tuareg, estaba dispuesta a sus dieciséis años a encontrar al hombre de agua.
Se convirtió en una mujer de arena. Vagaba por las dunas; a veces, lo único que comía en días era la leche del camello que había robado, que había parido ese año y aún daba leche. La llamó Arena, porque su pelo se confundía con el color del desierto. La leche de camello es un bien muy apreciado, mucho más que la leche de vaca u oveja en los prados, porque es más escasa.
Aprendió a robar y a escapar de los bandidos. A veces, cambiaba leche por fruta o carne, y siempre iba sin dirección con la imagen de Suud en la cabeza. Cada día soñaba más y más con él, el muchacho que surgía del agua. Un día, sólo uno, llovió en el desierto, y Nahla se quedó tan impresionada que se dijo que tenía que llegar a un lugar con más agua, y desde entonces su propósito fue encontrar el mar.
A veces, en forma de espejismo, le parecía ver a Suud, o a su familia, o una palmera cargada de dátiles. Le encantaban los espejismos porque eran como soñar despierta. Lo que más disfrutaba en el mundo era las estrellas de noche, relucientes en mitad de la noche, siempre en su sitio, quietas, e imaginaba los dibujos si unía los puntos entre ellas. Aquí veía un ojo, aquí un pescado, más allás una cesta, un camello, una manada de bueyes...
Así, hasta que un día decidió unirse a un grupo de tuareg a los que tuvo que ocultarles que era una mujer. Ponía una voz grave y jamás desvelaba su rostro. Alguna vez estuvieron a punto de descubrirla, y aunque tenía miedo, era más fácil viajar acompañada por esos hombres silenciosos y con mal carácter que sola.
Uno de ellos, Azrur, la descubrió una noche, pero no se lo dijo a nadie más. Se divirtió poniéndola en apuros, pues ella no sabía nada. Azrur era joven, tenía los ojos verdes y la barba negra, y también se había escapado de casa. Nada más ver el rostro de Nahla, se enamoró de ella. Sólo se atrevió a confesarle su amor una vez:
-¿Por qué una joven tan hermosa como tú se esconde de los hombres?
Nahla estuvo a punto de caerse del camello. Era de noche, la luna refulgía y estaban solos. Habían ido a echar un vistazo antes de pasar la noche, y Azrur no había dudado en aprovechar la ocasión para quedarse solo con ella.
-No se lo digas a nadie. Sabes que me castigarían...
-No, no se lo permitiré. Sólo quiero saber qué te lleva a arriesgarte tanto.
-Estoy enamorada. Viajo por el desierto con la esperanza de encontrar al hombre del que me enamoré -dijo ella, y el corazón de Azrur se hizo pedazos enseguida. Casi se oyeron los trocitos cayendo dentro del pecho.
-Es peligroso, y una locura. El desierto es inmenso.
-Tengo todo el tiempo del mundo. Estoy convencida de que, tarde o temprano, lo encontraré.
-¿Cómo es? ¿Qué tiene de especial ese hombre para haberse ganado tu amor?
-No lo creerás, pero es de agua.
-¿De agua?
-De agua -dijo ella, y le lanzó una sonrisa misteriosa.
La mañana siguiente, cuando Azrur despertó, no había rastro de Nahla. Sólo él se extrañó, pues era frecuente que los tuareg aparecieran y desaparecieran de un día a otro. Junto a su lecho, no obstante, encontró un mechón del cabello largo y negro de la joven, donde había enredado ni más ni menos que cinco besos que cada día el tuareg volvía a oler para acordarse de ella. En el fondo de su corazón, lo que más deseaba era que Nahla tuviera suerte en su aventura.
Nahla y Suud se encontraron una vez. En medio del zoco, en pleno mercado de día, entre los comerciantes y toda la gente, animales y fantasmas de la ciudad, se cruzaron en mitad de la calle y sus brazos se rozaron. Sólo el fantasma de un viejo acordeonista se dio cuenta de las chispas que provocaron un brazo contra el otro.
Nahla, vestida de tuareg, ni siquiera prestó atención al hombre alto y de barba poblada, y él, cuando se cruzó con la tuareg, apartó la vista, pues sabía que los tuareg tenían fama de problemáticos, y él no quería líos.
Pero lo importante, y lo bonito, es que el destino, o el zoco, o el agua quisieron que se encontraran.
Cuando descubrió el mar, el suspiro por tanta belleza le duró a Nahla dos minutos y treinta y un segundos. Era tan azul, tan enorme, tan hermoso... comprendió entonces que su amado Suud hubiera surgido de las profundidades de las aguas, y que fuera aguador, como su madre. Nahla se mojó los pies en la orilla y avanzó lentamente entre las olas hasta que el agua la cubrió por completo, y bajo su ropa de tuareg azul casi añil, mientras el agua la envolvía sintió algo parecido a un abrazo de agua, y supo que era él Suud, que lo había dejado ahí para que ella lo recogiera.
También Suud, en un puerto de Marruecos, se ponía un poco triste y muy feliz todos los días de lluvia, porque se quedaba contemplando el cristal de la ventana y cada gota que hacía plop parecía susurrar, muy bajito, como en secreto: Nahla, Nahla, Nahla...